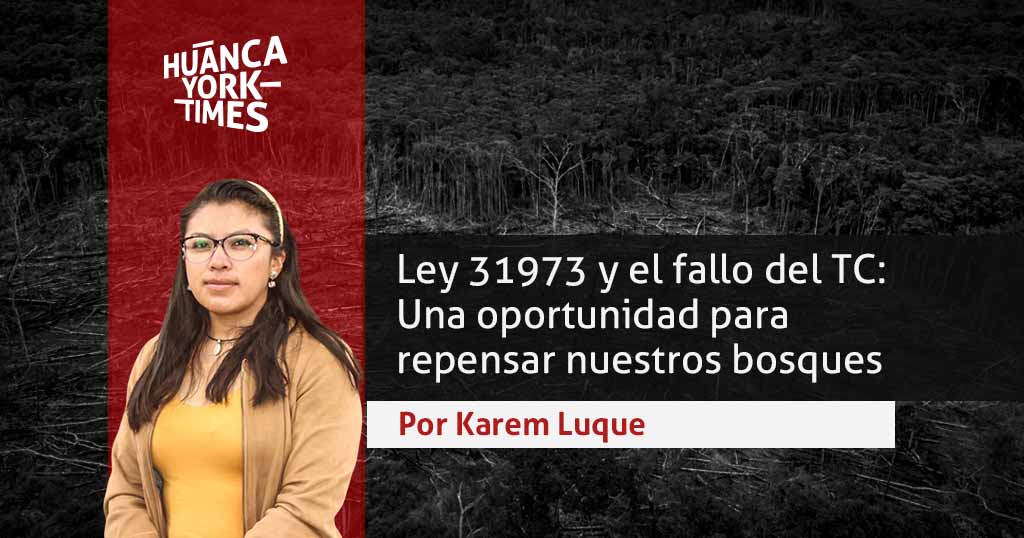A inicios del 2024, el Congreso aprobó la ley 31973, también conocida como la “ley antiforestal”, que modifica la Ley Forestal y de fauna silvestre vigente (ley 29763). Esta norma insertó cambios que encendieron las alertas y el rechazo de especialistas y autoridades subnacionales, tal como ocurrió en San Martín, donde la autoridad regional junto con los colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil presentaron demandas ante el Tribunal Constitucional (TC).
¿Qué proponía la ley 31973?
En principio, modifica competencias institucionales (artículo 29 y 33). Ahora el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego asume una mayor responsabilidad para delimitar áreas destinadas exclusivamente al aprovechamiento forestal sostenible, sin cambio de uso de suelo (establecer bosques de producción permanente). También asume la determinación de los usos permitidos del bosque, clasificando el territorio según su capacidad de uso y vocación forestal para una gestión sostenible (zonificación forestal). Estas competencias antes estaban a cargo del Ministerio del Ambiente y SERFOR.
Hubo además tres modificaciones claves que generaron alerta: las disposiciones complementarias transitorias y una final. La primera disposición proponía autorizar el uso de bosques sin saber si ese uso era adecuado para la zona (lo ideal es ordenar el territorio y luego autorizar su uso). La segunda prohibía entregar títulos habilitantes en áreas con proceso de titulación. Esto aparentaba proteger los territorios de comunidades campesinas, nativas o pueblos indígenas en aislamiento voluntario; sin embargo, omitía el derecho a la consulta previa. En buena cuenta se estaban tomando decisiones sin consultar a quienes viven y habitan esos territorios.
Así también, la última disposición final proponía que los predios privados ya formalizados o con constancia de posesión previa a la ley no estén obligados a conservar el 30% de la cobertura boscosa. Tampoco estarían obligados a hacer estudios de suelos para demostrar si son aptas o no para la agricultura. Adicionalmente ya no necesitarían una autorización de cambio de uso de suelo forestal a agrícola. Esta disposición, en realidad, puede servir para “blanquear” deforestaciones ilegales pasadas, evitando la restauración ecológica de los predios. También representa un incentivo para la tala premeditada. Es decir, “tumbo el bosque ahora y luego me acojo a esta excepción”.
“Lo que necesitamos no es debilitar la Ley Forestal para acelerar inversiones, sino fortalecerla para garantizar que estas sean sostenibles”.
¿Cómo se pronunció el Tribunal Constitucional?
Hace unas semanas, el TC declaró inconstitucionales las dos disposiciones complementarias transitorias antes comentadas. El argumento fue que representaban “una amenaza cierta para los recursos forestales y de fauna silvestre” y no se realizó la debida consulta a los pueblos indígenas.
Técnicamente, permitir actividades extractivas sin una zonificación previa pone en riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas forestales. Debemos tener en cuenta que en el 2022 hubo un incremento de pérdida de bosques en Amazonas (48.5%), San Martín (35.8%), Loreto (33.4%) y Madre de Dios (5.8%). Estas cuatro regiones concentraban el 51.2% de toda la deforestación del país. Esta deforestación esta relacionada con la producción de la palma aceitera y actividades agrícolas del grupo religioso menonita, así también, al avance de las economías ilegales.
La zonificación forestal no es un trámite técnico más. Se trata de la herramienta que define qué usos son posibles en cada territorio, en base a criterios biofísicos, ecológicos, sociales y culturales. Es, en esencia, una condición previa para la planificación sostenible del territorio. Además, al bloquear derechos en zonas en proceso de reconocimiento comunal, la ley contradecía el principio de progresividad de los derechos humanos. En lugar de proteger a las poblaciones vulnerables, las dejaba más expuestas a conflictos y despojos.
Si bien el TC declaró inconstitucionales las citadas disposiciones, no se pronunció sobre otro punto sumamente clave: la Única Disposición Complementaria Final, que exime de la obligación de conservar el 30% de masa boscosa en predios privados que hayan sido saneados antes de la ley, siempre que no contengan bosques y desarrollen actividades agropecuarias. Esta decisión podría abrir la puerta a la legalización de prácticas de deforestación anteriores y debilita el principio de no regresión ambiental, un gran retroceso para la protección de los bosques y a nivel ambiental.
Algunas reflexiones finales
Cada año perdemos miles de hectáreas de bosques amazónicos en el Perú, muchas veces por falta de planificación y control. Diversas experiencias internacionales como las de Colombia o Brasil muestran que una buena formulación de políticas para la protección de los bosques debe tener herramientas científicas claras, promover participación ciudadana y ser coherentes en materia legal. Sin embargo, el Congreso solo se ha empeñado en debilitar las políticas ambientales con el fin de promocionar las actividades extractivas.
Tal como ocurrió con la “ley antiforestal”, el Parlamento también busca reducir la “tramitología” para aprobar proyectos mineros de manera acelerada. Hace poco, en el marco de una reestructuración de la Autoridad Nacional del Agua, no se informó cómo se van a proteger las cabeceras de cuencas en el país.
En ese sentido, lo que necesitamos no es debilitar la Ley Forestal para acelerar inversiones, sino fortalecerla para garantizar que estas sean sostenibles. También se debe dotar a los gobiernos regionales de capacidades económicas y técnicas para que protejan los bosques y garanticen la participación de las comunidades indígenas. Se trata de fortalecer nuestras políticas con una mirada de justicia ambiental y climática.
¿Se seguirá legislando a espaldas del bosque y sus guardianes? O estableceremos rutas claras para que nuestros bosques sigan siendo fuente de vida, riqueza y orgullo nacional, y no víctimas silenciosas de la improvisación.