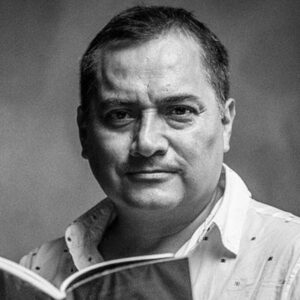A inicios de la década del 90 solía caminar por el centro de Lima, específicamente la calle Quilca, y fue en una tarde algo gris que me crucé con Domingo de Ramos. Yo sabía quién era, poeta proveniente del sur de Lima, de San Juan de Miraflores, que fue integrante del grupo Kloaka, y había ya leído con mucho agrado su poemario, publicado en 1988, Arquitectura del espanto. Lo abordé y le dije para ir a conversar tomándonos una cerveza.
Ya en el bar, que no recuerdo cuál era, me contó que tenía casi terminado un nuevo libro que titulaba Pastor de Perros. La idea le surgió una tarde similar cuando vio a un hombre por la plaza San Martín (¿o era el parque Universitario?) con unos diez perros, comandando a toda una manada. Le vino, entonces, un intenso despliegue de emociones, un desborde de ideas, que fue plasmando en aquel libro que vimos, luego, publicado en 1993.
Domingo de Ramos (Ica, 1960) es uno de los poetas mayores del Perú, y por eso ahora Hipocampo Editores le brinda un homenaje al poeta de la Generación del 80 con esta reedición del libro que inició un derrotero nuevo en su poética, ampliando, a su vez, nuevos cauces para la poesía peruana.
“A diferencia de la poesía de Hora Zero de los 70s, Domingo de Ramos no trabaja el lenguaje coloquial, sino el simbolista”.
Pero volvamos a acercarnos al poeta y su oficio para luego entrar de lleno al libro. Muchos años después lo invité al taller de poesía que entonces dirigía, justamente en el centro de Lima. Allí contó que le demoró cinco años en terminarlo. Al preguntarle sobre el ser poeta, nos habló del “triángulo”. 1) Hay que ser libres, dijo: el poeta ama la libertad. 2) Hay que decir la verdad, o hay que estar del lado de la verdad. Y 3) hay que amar la belleza, buscar la belleza.
Sobre sus poemas afirmó que partían de una idea inicial, la principal, que es la que guía el desborde; pues sino el lenguaje se iría sin ningún rumbo. La idea principal es la que orienta, le sirve de medida para el proceso de escritura. Y esto, por supuesto, es una técnica proveniente de la narrativa. Esto nos acerca al monólogo interior, al estilo de James Joyce al final del Ulyses, el monólogo de la esposa de Bloom. Un discurso entre onírico y racional, entre el sueño y la vigilia, entre lo consciente y lo inconsciente. Pero, por supuesto, aplicado al discurso poético.
A diferencia de la poesía de Hora Zero de los 70s, él no trabaja el lenguaje coloquial, sino el simbolista. No hace constantes referencias a lo situacional; su poesía no es testimonial ni de cronista. Pero, sin embargo, no es totalmente a-referencial. Justamente, el tratamiento del discurso poético es dialogante, es un trabajo de relaciones y de secuencias para no desbordarse sin sentido, para no irse “por las ramas”, como una escritura ciega, automáticamente anárquica, excesivamente solipsista o fuertemente hermética. Por esto, también, la poesía de Domingo de Ramos se vale de referentes culturales tanto de la cultura popular local como Víctor Humareda, por ejemplo, o de la universal, como Edvard Munch. En su poesía hay referentes mínimos, sí, pero lo suficiente para “ubicar” al lector en un espacio real y conocido.
Esto último es muy importante, pues muchas veces un poema puede caer en lo “difuso”; palabra que utilizó Domingo en aquel taller, abordando este tema de la difuminación del sentido.
En Pastor de perros hay la eclosión de dos lenguajes, de dos culturas, la alta y la popular. Y cada lenguaje acarrea su imaginario. Lo bello está en lo clásico como en esta imagen: “arenosos y castaños son tus muslos carbonados tus ojos”. Como también en los múltiples sentidos de estos versos: “con tu cuerpo y tu voz que me decía y me deshacía / que me decía y me deshacía / hay veces en forma de perra de huaca de niña ondulante”.
“En Pastor de perros hay la eclosión de dos lenguajes, de dos culturas, la alta y la popular. Y cada lenguaje acarrea su imaginario”.
Se diría que el lenguaje del “pastor” deambula en un mundo o ciudad en crisis, pero es aún mayor el drama: “Rosa y verde son las calles y sus bombas / con perros empalados al inicio del crepúsculo”. Identificamos las imágenes con la situación del país en los años 80. Una guerra. No es un pastor preocupado por la salvación individual o espiritual, en una suerte de resignación; es, más bien, una voz que se activa con esa lucha del lenguaje: “porque ya no es tiempo de alardear es tiempo de guerrear”, nos dice con efusividad. Y más adelante: “Me adelanto al dolor Batallo mancomunadamente para estar en paz / con mis perros con el rojo con el sudor del muerto / la oración maneada de mi bestia”.
Su voz emerge desde lo marginal no para simplemente invertir el orden, irracionalmente, carnavalescamente, sino para estar “aparejados”: “el Pastor nos llama para estar reconciliados con nuestra angustia / oh tú que tomas el timón del vuelo nítido y sabio / condúcenos por estos caminos para estar tranquilos y aparejados / con la brisa marina idénticos como un país en ciernes”. País adolescente, diría un antiguo intelectual peruano.
Pero estamos en un país de “todas las sangres”, como señalan estos versos: “hay algo bajo el efecto de la bebida que los emparentan / zamboshijos chinocholos noteconozco santos y beatas pintadas de coloretes / cuarterones quinterones grifos sacatrás sebosos íncubos desnudos / el Patrón del infinito vírgenes del acasito octavones y melchoritas”. Oralidad y escritura rompiendo sus fronteras.
Este lenguaje múltiple, híbrido, de Pastor de perros, arrastra, como un huayco, tanto una ciudad como una “invasión”. Son fragmentos que se ensamblan para dar a luz una voz distinta. Las imágenes van surgiendo de las tensiones del amor, de la decadencia de la ciudad, de la inseguridad de la arena, de la fascinación suicida del mar o de la disgregación de la familia; y están unidas por conexiones muy internas, rizoma o bucle en términos neobarrocos. En narrativa se llamaría digresión. “Era del año la estación florida/ en que el mentido robador de Europa/ (media luna las armas de su frente,/ y el Sol todos los rayos de su pelo),/ luciente honor del cielo”, escribía Luis de Góngora y Argote en Soledades. Las palabras son llevadas hacia la musicalidad; y el poema más que concretar un sentido, sugiere, seduce con la audacia de sus imágenes, imágenes que orbitan para desarrollar una identidad nueva, emergente.
“Es difícil ser poeta en el Perú, lo sabemos; pero más difícil es que haya obras que trasciendan las conocidas limitaciones”.
Domingo, en el taller, hacía hincapié al vuelo o la libertad de crear. “Dánae teje el tiempo dorado por el Nilo,/ envolviendo los labios que pasaban/ entre labios y vuelos desligados./ La mano o el labio o el pájaro nevaban./ Era el círculo en nieve que se abría”, dice Lezama al inicio de Muerte de Narciso. El poema, entonces, no se limita al leit motiv, sino que dispersa, en espacio y tiempo, la visión del “pastor”, rompiendo el modelo armónico clásico, donde más que la forma lo importante es el funcionamiento, lo que impele al lector a involucrarse en el trabajo de interpretación. Esta poesía nos interpela.
Al estar rotas las jerarquías simbólicas, las palabras son puestas en igual importancia. Una palabra del habla popular, como “ahuaynado”, con una culta o arcaica, o de la tecnología, o un neologismo. Todo eso rompe con la jerarquía del canon. No hay una sola idea grande, sino una serie de ideas. El pastor, por tanto, es también los perros: “Asaltamos como seres con cola / cuadrúpedos pelándonos a la hora del pay / cortando degollando golpeando estos cuerpos temblorosos tinieblosos / Mierda y luz Y todo viene a ser lo mismo el fuego nos embelesa / renacemos acabando con la cola del mundo”. Ese “tinieblosos” no solo es por darle musicalidad al verso, sino por sus connotaciones. El neologismo que da potencia se debe a ese desborde de la realidad a donde va penetrando, desafiantemente, la mirada del poeta, lo que crea la hibridez y el mestizaje de su estética.
Para concluir esta pequeña nota: En Pastor de perros se asienta una estética que se aleja de lo tradicionalmente lírico, aun cuando hay una fuerte carga emocional (sentida, agonista y trágica) en su discurso poético; hay una narrativa, también, y esto es lo que lo acerca a la épica. Una épica en donde se va construyendo un nuevo sujeto poético, retratándose con un lenguaje múltiple (palimpsestos, una superposición de lenguas, lenguaje diacrónico). Hay una épica también en estos 32 años de existencia del libro: Es difícil ser poeta en el Perú, lo sabemos; pero más difícil es que haya obras que trasciendan las conocidas limitaciones. Pastor de perros, así como Trilce, o El pez de oro, es una de ellas.