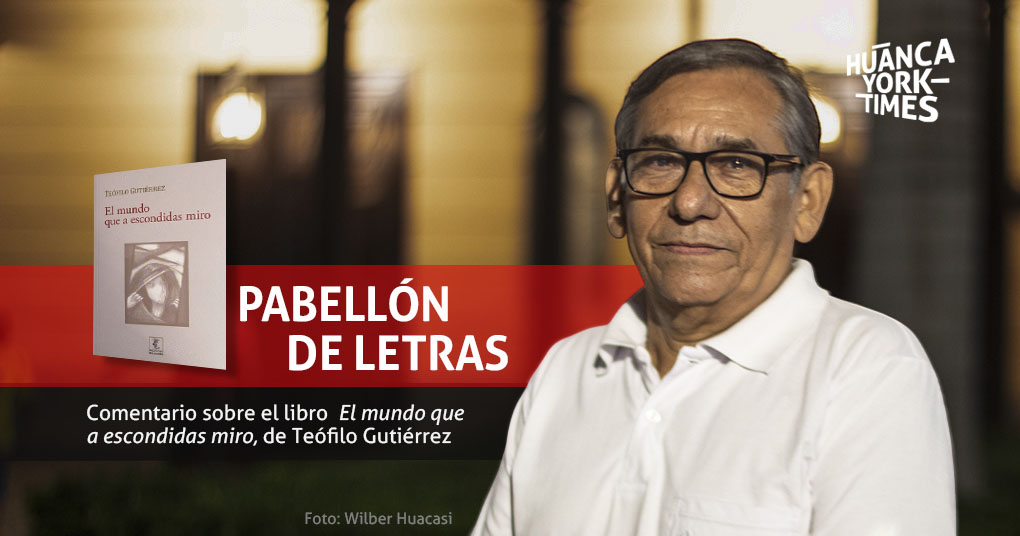La literatura fundamentalmente es un ejercicio del sentir, no solo en el sentido de orientar un impulso de las sensaciones a otros, sino, y sobre todo, hacia el interior del propio artista. En el caso de El mundo que a escondidas miro, de Teófilo Gutiérrez, esta cuestión se puede percibir en toda la factura del libro como una especie de búsqueda de sí mismo. ¿Quién sería aquel que narra, entonces, cuando leemos este libro de cuentos? Una voz que se encuentra jalonado por los recuerdos. Literalmente, esta situación se puede percibir en los cinco primeros relatos del libro, porque pertenecen a una estructura mayor o, mejor, a un flujo más amplio de la memoria que intenta asir el pasado.
Los vasos comunicantes se presentan claramente en el conjunto mencionado y, a través de ellos, podemos, incluso, encontrarnos con diversos momentos de la conciencia del narrador. De este modo, podríamos mencionar que cada pieza se articula de tal modo que podemos encontrarnos con el despliegue espacial y temporal de la memoria, ya que se nos nombran lugares, paisajes, olores, plantas y, obviamente, sensaciones ante las situaciones que se nos relatan. Es importante tener en cuenta esta anotación, porque así podríamos aprovechar el despliegue técnico de un escritor con oficio. Por ejemplo, en el primer cuento se recurre a la técnica de la cámara lenta, pero de modo tal que se orienta al lector de manera indirecta a la experiencia del viaje del personaje principal. Un precioso recorrido, sin duda, y que tiene un perfil antologable. Aún más, el sentir como marca del tiempo se nos presenta de tal modo que la vida de las plantas permite que el narrador pueda ubicar el lugar de sus recuerdos de manera exacta. Esta, sin duda, es una veta artística rica, porque se abandonan lo relojes y los calendarios para darle paso a las marcas de otras existencias que guían el universo del recuerdo.
El espacio marca las sintonías de las vidas que transitan en los relatos, ya que, hasta las piedras, con su belleza prehistórica que guarda restos fósiles, se marcan de la memoria de los personajes y sus anhelos, fuera de sus tensiones y la misma muerte que es vencida, paradójicamente, por objetos inertes. Aquí lo que importa, es la huella emocional que se nos narra. O quizá tengamos que pensar positivamente sobre lo que se nos cuenta en el quinto relato: “La tarde moría siempre con la maldita duda que sembraba el tonto de Machaguay. Y yo más tonta creyéndole, dudando y dudando” (p. 61). Quizá sea importante, valioso, dudar para nosotros, ya que la propuesta nos invita a acompañar los pliegues de la memoria antes que imponerle nuestro ritmo y así descubrir que nosotros, al llegar la tarde, no podemos ni debemos de tener certezas plenas en una actitud de humildad.
“Cada pieza se articula de tal modo que podemos encontrarnos con el despliegue espacial y temporal de la memoria, ya que se nos nombran lugares, paisajes, olores, plantas”
La segunda sección de los cuentos, compuesta por cuatro, desde nuestro punto de vista, ya que el libro no se encuentra dividido en dos partes, presenta una visión un tanto distinta. El cuento “Las gaviotas llenaron de cagarrutas el pueblo”, por ejemplo, es una historia alegórica, distópica, es un mundo que puede ser el nuestro como varios y que suspende las certezas sobre nuestra humanidad. En esta pieza, hasta el final, se procuran certezas, pero el giro, el reconocimiento no puede traer al lector algo más que una sensación de desasosiego. También, en el recorrido de la insistente memoria, podemos notar la huella de la experiencia del conflicto armado interno en “Un maullido feroz”. Incluso, el cuento “Una intermitencia atrevida” se podría calificar como un metacuento que cuestionaría la primera sección del conjunto, porque se nos presenta esa caprichosa manifestación de los recuerdos que, a ciencia cierta, no pueden ser representados por ningún medio. Sin embargo, como sabemos y como pretende el libro, la terquedad del arte, de las palabras siempre pueden tomar presa al escritor para expresarse. La memoria sale de su prisión y siempre será difícil saber por dónde ha de llevarnos. No se crea que siempre puede reconciliarnos, tal vez ni sea necesario.
Y a tono con los estudios de animalidad (no consideramos que el escritor haya querido aprovecharse de la ola) el último cuento nos presenta una tragedia que fue clásica para cierta generación, en la que se incluye el reseñador; la de ver morir a un amigo “distinto de los humanos”, según el etólogo Dominic Lestel. No mencionaremos qué animal es el que se convierte en parte de la memoria del narrador, pero sí podemos decir que se transforma en objeto de deseo que encuentra, sin buscarlo y sin querer, un trato democrático, simétrico con el personaje principal. Ese contraste final es importante para cerrar el libro, porque todos textos los brillan a la luz de lo que se va recuperando en la operación literaria.
Quizá tendríamos una objeción con uno de los puntos del cuentario, uno que atraviesa también todas sus partes, pero solo la dejaremos constar, porque la decisión del escritor es la que debe ser afirmada. En todo caso, los lectores de El mundo que a escondidas miro sabrán juzgar si las voces que recorren los relatos y cuentos nos presentan la tensión de una experiencia asentada en la ciudad que anhela momentos pasados o solo es un recuento logrado de una memoria que, siempre poderosa, nos asalta.