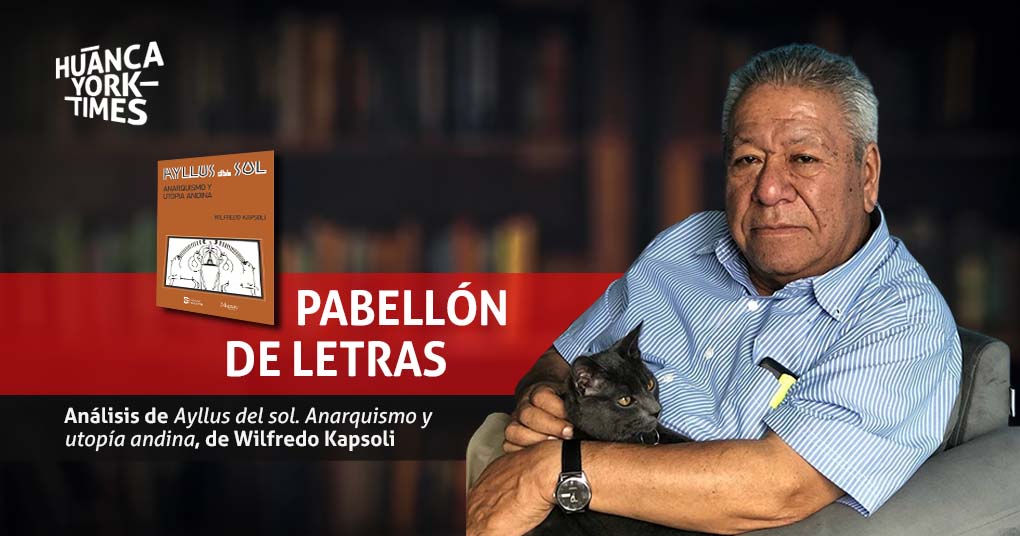Lo primero que surge al leer Ayllus del sol, al menos en el lector que escribe esta reseña, es por qué no lo conoció antes o por qué solo le llegaron oídas o citas, mas no la emoción, las emociones que despliega. Esto puede delatar nuestro desconocimiento de la producción especializada en historia y puede sonar a disculpa si cometemos algún error en la propuesta de lectura. No obstante, y en principio, este texto es imprescindible para esta década. Esto tiene que ver no solo con que su marco de estudio transcurre, sobre todo, en tres años clave del centenario (1921-1923), sino que su presentación dolorosa y documentada del sur del Perú no se aleja del clamor que experimentamos los peruanos informados por la muerte de más de cincuenta compatriotas en el comienzo del gobierno de Dina Boluarte.
De una u otra forma la historia se repite, es el eterno retorno de la diferencia, pero aquello que suele volver a nuestro encuentro es el divorcio, el (des)encuentro marcado aquel 16 de noviembre de 1532 entre el inca Atahualpa y fray Vicente Valverde. En este caso, el libro de Wilfredo Kapsoli retoma esta constante de nuestra historia, ya que la inherente diferencia, ambas civilizaciones las reconocieron en su momento, sino que una se arrogó una superioridad absoluta que aún continúa pesada sobre nuestros hombros, aunque no se quiera reconocer. Cuarenta años han pasado de la publicación de Ayllus del sol y reeditarlo ha sido una decisión más que loable, como varios libros, por supuesto, en este bicentenario que exige, además de la coherente acción, reflexión, balance(s).
El texto cuenta con una presentación, para esta última edición, escrita por el autor; el texto de presentación de Luis Guillermo Lumbreras, datada en noviembre de 1984, un opúsculo del editor y agradecimientos. De lleno en el libro, luego de la introducción, este se divide en cuatro partes con un intermezzo iconográfico. Finalmente, los anexos se dividen en cuatro fuentes textuales relevantes para comprender el ánimo de lectura histórica de Kapsoli. La respectiva bibliografía cierra la obra. No están de más tales detalles, ya que el ritmo interior de Ayllus de sol se caracteriza por su agilidad narrativa, casi de crónica periodística en la que el historiador, a través del montaje delicado, pero bien realizado, genera proximidad del lector y, además, sintonía con las emociones y tensiones de la época que pretende esclarecer. Casi de una forma neorrealista podríamos tildar el libro, salvo que no es ficción lo que se vierte en ella. En otras palabras, hay una cualidad estética innegable para quien se aproxime a ella para entender al Perú en las convulsiones de su centenario. No creemos que prime nuestra mirada estética, sino que el trabajo de Kapsoli se desenvuelve con cierto, incluso, furor del que se desprende, inevitablemente, la denuncia.
Pero si se cree que nuestra lectura o la propuesta de Ayllus del sol pecan de impresionistas, no creemos que ese sea el caso, ya que el autor presenta su metodología planteada entre puntos: 1) la religiosidad, como uno de los impulsos en torno al poder, la práctica política y el anhelo de transformación, que se materializó, en la presencia profética enmarcada en 2) el carisma, la religión y el culto. Estos dos vértices apuntarían a la consolidación de 3) los ayllus del sol. Kapsoli, no desestima el valor del milenarismo (p. 23), sino que le otorga un lugar cardinal en su lectura y corrobora el sentido estructurante de su existencia en los acontecimientos históricos que marcaron el segundo decenio del siglo XX. Eso significa que “había que restaurar el Tahuantinsuyo en una suerte de catarsis colectivo (sic)” (p. 29).
El procedimiento de (re)construcción mantiene un dinamismo de entrevista ya que, a través de preguntas se intenta comprender las razones de la agitación y su dialéctica, sobre todo en el capítulo primero, titulado “El reino de los incas”. En ese proceso de interrogatorio histórico, se analiza cuatro espacios: Puno, Cusco, Arequipa y Ayacucho. El problema fundamental es el de la tierra, pero no como posesión, sino como concepciones diferentes de su aprovechamiento y relación con la misma. Mientras que los gamonales extraían al máximo el interés de esta; a saber, el abuso contra las propias personas que habitaban el espacio (producción, animales, dinero, servicios, lo que incluía hasta violaciones), el indígena (o indio como se indica en el texto a la usanza del siglo XX) procuraba libertades frente a este abuso, como mínimo. La violencia, en ese seguimiento, y su escalada se explican junto a su respectiva construcción discursiva. La violencia que enmarca todo este capítulo es por demás terrible e injustificada, pero es necesario transitar por ella. La desazón inmediata, después de la lectura es clara, dado que aún lastramos esa violencia y quizá eso sea lo más doloroso de leer; no haber superado en el fondo ese momento.
La dinámica de la segunda sección recorre las piezas que encarnaron las circunstancias casi narradas de la primera parte. En resumen, la protesta emergió contra “hacendados, tinterillos, gobernadores, gendarmes y policías” (p. 113). Podemos reconocer entre ellos hasta doce líderes importantes desde Manco Inca (1536) hasta Rumi Maqui (1915). Esto quiere decir que no hubo pasividad, sino una constante lucha y una brutal respuesta por parte de los sucesivos gobiernos de los que no se exime el periodo republicano. Es necesaria, urgente, una cita:
Como tarea principal había que liberar al país de la opresión colonial. Hacer una guerra separatista, de ruptura. Es decir, una lucha anticolonial priorizando el problema nacional. Debía garantizarse la soberanía y la autenticidad: consolidar “el espíritu peruano”. En esta forja se rescataría, por igual, todo lo positivo de los españoles criollos, mestizos indios y negros. Sus aportes culturales, creativos, científicos debían fusionarse, cimentarse en un elan (sic) específico: lo peruano (p. 121).
Sea interpretación o seguimiento que realiza Kapsoli en estas líneas, no hay novedad en estos proyectos. ¿Quién los trunca? El lector podrá pensar en ello y responder según indiquen las pruebas y su conciencia histórica.
En el capítulo tercero, el historiador precisa las voces del lapso que se propone a estudiar, bajo el título de “Los profetas libertarios”. Por tal motivo, se concentra en la persona de Ezequiel Urviola, conocido como “El Illa”, debido a su deformidad, pero que era considerado sagrado, por su condición. Curiosamente, desde este punto de vista, Mariátegui también se podría considerar como otra illa de nuestra historia. En esta aproximación, Kapsoli transparenta la voz de Urviola y es posible sentir la misma emoción e indignación de este líder indígena. Pero es mejor leer lo que se nos presenta en el libro en su organicidad, no citaremos por eso. Incluso su agenda aún parece urgente en este siglo, en plena década del bicentenario. Se suman además figuras como Erasmo Delgado, de Huancavelica, e Hipólito Salazar, de Puno, además de Manuel González Prada y su relación con los indígenas. Cabe destacar el valor de las artes, en este proceso, que Kapsoli no deja pasar y que se correspondería con la lectura que realiza Mariátegui, del Perú, en sus Siete ensayos.
¿Y qué fue lo más concreto que llegó a existir luego de los abusos y las luchas, y de las figuraciones mesiánicas hasta el siglo XX? El comité Tahuantinsuyo, la utopía que da nombre al libro y que le debió su existencia al anarquismo, sobre todo. ¿Cómo comienza esta sección? Con una entrevista a uno de sus representantes, a Hipólito Pevez, conocido como “El Guía”. Solo dejaremos una pregunta que este, Pevez, plantea: “¿Por qué los cholos merecemos este trato, como animales?” (211). A través de un testimonio de primera mano, Kapsoli ingresa hacia la organización del movimiento Tahuantinsuyo, cómo se organizó, cuáles fueron sus principios, cuáles fueron sus agendas en los tres congresos de indígenas que realizaron (1921, 1922 y 1923), de los que se puede deducir sus conquistas. Para esto, el historiador parte desde su última reunión en 1926, el momento de su liquidación que fue formal, legal, venida del Estado en una resolución firmada por Augusto B. Leguía (pp. 257-258). Si esto no parece a la criminalización de diversos impulsos críticos contra el sistema político actual, no sé qué podría movernos a entender nuestra época.
El final del libro es abrupto, tan abrupto como diversos hechos de nuestra historia cuando se trata de acallar la disidencia. No es un error narrativo de la historia (re)construida por Kapsoli, sino el sonido hueco y contundente de la frustración. Hemos dudado o queremos cuestionar nuestra lectura, porque tal vez hayamos caído en la trampa de la ideología del autor. Hemos querido ser prudentes, ya que últimamente se emplea el adjetivo “resentido” para aquellos que “no comprenden” que algunas cuestiones han pasado o deben dejarse pasar. No obstante, encontrarse con un libro como Ayllus del sol es poner en práctica el ejercicio de la memoria, pero sobre todo de las tareas pendientes y que no han pasado. La violencia ejercida contra el sur peruano no es una novedad, sino una repetición que se puede leer en el libro reseñado.
Hemos querido citar muchas veces el libro, pero haría más extensa esta reseña; sin embargo, animar a la lectura del mismo y de esta edición casi facsimilar del texto es una responsabilidad para quien lo ha leído y lo considera como punto de inflexión para esta época por su propuesta. Hace poco se reeditó La escena contemporánea de Mariátegui y el retorno de Ayllus del sol, sin duda es una de esas recuperaciones de que deben formar parte de lo obligatorio para cualquier lector interesado en el país y en lo que le está pasando. Así como no se puede dejar que el tiempo transcurra sin más en medio de esta dura experiencia, tampoco se puede dejar este texto a la acción de la invisibilización y el silenciamiento.
Este libro puede ser adquirido en el stand 91 de la FIL y en Librería Miscelánea, justo al frente del bar Queirolo del Centro de Lima.